Clarice Lispector: género y sexo
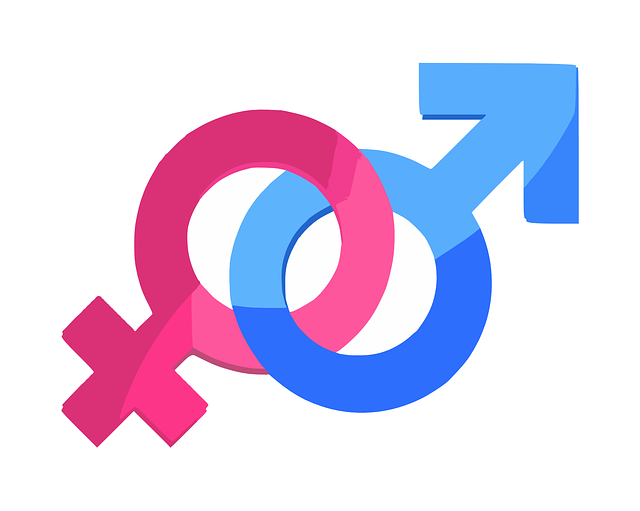
Siempre me han gustado La Historia y las historias. Por eso, a partir de algún momento comencé a inventar las mías. ¿Puede una mujer contar historias? Puede. ¿Puede una mujer, siendo mujer, contar La Historia? La misma Historia, con frecuencia, parece indicarnos que no. ¿Pueden las mujeres inventar sus propios cuentos? Se puede y lo hacemos.
Por ejemplo, cuando al principio fabricaba los míos, lo hacía sin ningún tipo de rigor, atendiendo quizás al caprichoso llamado de las musas. Después apliqué un poco de disciplina, tratando de hacerme al hábito de ver lo maravilloso en lo corriente y escribirlo, siguiendo una recomendación de Catalina Gaspar quien, en una clase de literatura por el año mil novecientos noventa y pico, sugería que, si sentíamos el ardor impetrante de escribir y no sabíamos cómo empezar, lo hiciéramos relatando lo cotidiano. Así lo hice. Por un tiempo. Y de repente descubrí a Clarice Lispector. Su estilo me recordó tanto la invitación de Catalina Gaspar, como aquella sentencia oscilatoria de Julio Cortázar sobre la literatura fantástica en la que el autor manifiesta la secreta capacidad de algunos ojos humanos de ver lo excepcional en lo común y, además, su habilidad para relatarlo sin desafiar al aburrimiento del lector.
Muchos años después se desató la desquiciante lucha de quienes defienden los derechos de la mujer – causa más que justa – y de los que patean nuestra lengua con el pretexto de justicia e igualdad para las mujeres – en muchos casos se trata, por un lado, de mediocres científicos sociales, que ni honran sus carreras ni defienden a las mujeres, y por el otro, de gente bienintencionada pero ignorante. En medio de esta absurda diatriba con trazas de defensoría femenina, leí una estupenda entrevista a la lingüista mexicana, Concepción Company, que arremete con inteligencia y elegancia en contra de los furibundos asesinos de nuestra lengua.
Company aseguraba, y estoy de acuerdo con ella, que la lengua no tiene sexo y no discrimina porque quienes discriminan son aquellos que usan el lenguaje con tal fin. Ponía como ejemplo a un deportista mexicano que ganó una medalla en una competencia internacional. Los medios, decía la lingüista, al ser varón el ganador, reseñarían: “Fulano de Tal ganó medalla de oro en la importante competencia X”. En tanto que, si el ganador es mujer, con suerte en la prensa se leería: “Medalla de oro en la competencia tal fue otorgada a Mengana de Cual”. Aunque no lo dice Company, me he visto en la penosa ocasión de leer cosas aún más aborrecibles: “El país se hizo con la medalla olímpica de oro en tal competencia”. Con lo cual tendríamos, en el primer y tercer caso, a Fulano de Tal y al país ocupando los primeros planos temáticos de la oración, en tanto que, Mengana de Cual vendría a ser un accesorio de lo que en realidad es importante, y por eso se le ubica, dirían los lingüistas, en la cola del rema oracional – segundo ejemplo – o en el peor de los casos, ni siquiera se le nombra – tercer ejemplo.
A la luz de esta lectura, y por mera obra de la casualidad, cayó en mis manos un libro de Lispector en edición de Siruela de 2018. Después de regocijarme en unos cuantos relatos, quiso la Fatalidad que se me ocurriera leer el pequeño texto de la contraportada del libro, cosa que suelo hacer raras veces cuando conozco a un autor por parecerme, de vez en cuando, comentarios casi siempre desatinados, escritos con prisas, y que demuestran un total desconocimiento del escritor y de su obra. Como debí esperar, esta idea mía resultó harto desafortunada.
Y fue desafortunada porque, si acaso el propósito del torpe escrito fue el de encomiar a la lectura de tan deliciosa obra, en realidad, pudiera surtir el efecto contrario porque destruye la imagen, no sólo de Clarice Lispector, la escritora, sino también de Clarice, la mujer, con lo cual consigue desvirtuar la idea que se pudiera tener de todas las mujeres en general, y en particular, de aquellas que se dedican a oficios tan honrosos como el trabajo en el hogar o, a algún oficio intelectual como el de crear y recrear historias.
Para que no se me tilde de intolerante, el texto de la contratapa refleja por sí mismo lo que intento explicar: “La Clarice que aquí encontramos es el ama de casa que se enfrenta a los problemas domésticos: el presupuesto familiar, la sopera que hay que devolver, la mudez crónica del teléfono, la educación de los hijos…” Al leer esto, de inmediato se siente como una advertencia que nos previene: “¡No, no lea esto, por favor, lo que está entre estas páginas es tan doméstico y vulgar que lo conducirá a usted al colmo del tedio!”.
Por supuesto que no estoy peleada con ninguno de estos asuntos domésticos, ni menos aún, los tengo por actividades triviales o de poca monta. El punto es que, si hay algo de presupuestos, soperas o, hijos mocosos en las crónicas de Lispector, no se trata del ama de casa confesándonos los pormenores de su rutina diaria, como quiere hacernos ver la sinopsis, sino de un libro que expresa la curiosidad del alma femenina que mira en lo de todos los días lo fantástico y lo utiliza como la excusa llana para relatarlo con elocuencia, extendiéndonos la invitación personal a sumergirnos en las honduras de la reflexión anímica sobre la vida, la muerte, las ausencias o la memoria, desde una óptica íntima. En pocas palabras, Clarice, con su libro, nos entrega literatura. Y sí, es mujer. Y sí, se dedicaba al oficio de escribir, tan bien como lo hacen los hombres. Por lo tanto, la sentencia que la condena a los pucheros y a la crianza de los niños, no le hace justicia ni al libro, ni a su autora, y resulta en una suerte de concesión disimulada hecha con mucha condescendencia a las amas de casas: “qué bien las mujeres, no sólo saben preparar pasteles, sino que hasta pueden ser capaces de escribir sobre sus cosas hogareñas con alguna audacia”. En síntesis, lo que me gustaría transmitir es que, así como lo hacen los ejemplos de Company, la sinopsis contra la obra de Lispector revela mucho más violencia de género que cualquier otro discurso en el que sólo se use el masculino genérico.
Para finalizar, diré a mi favor que no soy una purista de la lengua; mucho menos creo que el papel de la lingüística sea el de policía, juez o sensor de quienes habitamos en las palabras o nos comunicamos con ellas. Creo, más bien, que su rol tendría que ser descriptivo y, por qué no, ejemplarizante, pero de ningún modo castrante o el de perseguidor de los infractores gramaticales. La razón por la que digo esto es simple, no es una novedad mía y siempre la he expresado en público y en privado: la lengua es un organismo vivo que se nutre, cambia y crece gracias a las variaciones en las estructuras sintáctico-gramaticales, o por omisiones léxicas sistemáticas o, por la inclusión de neologismos. Si nos negamos a ello es como si nos negáramos a la evolución de la lengua, la petrificaríamos, la disecaríamos y quedaría sólo como objeto de exhibición en museos de la palabra en las que El Quijote original presidiría todas las salas. Porque la evolución natural de una lengua es una cosa, y el artificioso retorcimiento y empobrecimiento de sus recursos es otra muy diferente, que nada entiende de la defensa de los derechos de la mujer en una sociedad que persiste en manipular el lenguaje para hacernos invisibles, incompetentes o mostrarnos en condición de minusvalía mental frente a los hombres, sin que los furiosos defensores de la bipartición genérica en el habla contribuyan en nada para evitarlo.
- Un tesoro llamado Caracas - 7 octubre, 2019
- Titanes y tiranos - 26 mayo, 2019
- ¿Se acabó la riqueza? - 17 febrero, 2019




